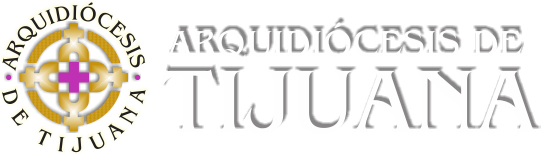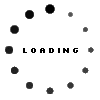CARTA DEL SANTO PADRE FRANCISCO AL PRESIDENTE DE LA PONTIFICIA COMISIÓN PARA AMÉRICA LATINA
CARTA DEL SANTO PADRE FRANCISCO
AL CARDENAL MARC OUELLET,
PRESIDENTE DE LA PONTIFICIA COMISIÓN PARA AMÉRICA LATINA

A Su Eminencia Cardenal
Marc Armand Ouellet, P.S.S.
Presidente de la Pontificia Comisión para América Latina
Eminencia:
Al finalizar el encuentro de la Comisión para América Latina y el Caribe tuve la oportunidad de encontrarme con todos los participantes de la asamblea donde se intercambiaron ideas e impresiones sobre la participación pública del laicado en la vida de nuestros pueblos.
Quisiera recoger lo compartido en esa instancia y continuar por este medio la reflexión vivida en esos días para que el espíritu de discernimiento y reflexión “no caiga en saco roto”; nos ayude y siga estimulando a servir mejor al Santo Pueblo fiel de Dios.
Precisamente es desde esta imagen, desde donde me gustaría partir para nuestra reflexión sobre la actividad pública de los laicos en nuestro contexto latinoamericano. Evocar al Santo Pueblo fiel de Dios, es evocar el horizonte al que estamos invitados a mirar y desde donde reflexionar. El Santo Pueblo fiel de Dios es al que como pastores estamos continuamente invitados a mirar, proteger, acompañar, sostener y servir. Un padre no se entiende a sí mismo sin sus hijos. Puede ser un muy buen trabajador, profesional, esposo, amigo pero lo que lo hace padre tiene rostro: son sus hijos. Lo mismo sucede con nosotros, somos pastores. Un pastor no se concibe sin un rebaño al que está llamado a servir. El pastor, es pastor de un pueblo, y al pueblo se lo sirve desde dentro. Muchas veces se va adelante marcando el camino, otras detrás para que ninguno quede rezagado, y no pocas veces se está en el medio para sentir bien el palpitar de la gente.
Mirar al Santo Pueblo fiel de Dios y sentirnos parte integrante del mismo nos posiciona en la vida y, por lo tanto, en los temas que tratamos de una manera diferente. Esto nos ayuda a no caer en reflexiones que pueden, en sí mismas, ser muy buenas pero que terminan funcionalizando la vida de nuestra gente, o teorizando tanto que la especulación termina matando la acción. Mirar continuamente al Pueblo de Dios nos salva de ciertos nominalismos declaracionistas (slogans) que son bellas frases pero no logran sostener la vida de nuestras comunidades. Por ejemplo, recuerdo ahora la famosa expresión: “es la hora de los laicos” pero pareciera que el reloj se ha parado.
Mirar al Pueblo de Dios, es recordar que todos ingresamos a la Iglesia como laicos. El primer sacramento, el que sella para siempre nuestra identidad y del que tendríamos que estar siempre orgullosos es el del bautismo. Por él y con la unción del Espíritu Santo, (los fieles) quedan consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo (LG 10). Nuestra primera y fundamental consagración hunde sus raíces en nuestro bautismo. A nadie han bautizado cura, ni obispo. Nos han bautizados laicos y es el signo indeleble que nunca nadie podrá eliminar. Nos hace bien recordar que la Iglesia no es una elite de los sacerdotes, de los consagrados, de los obispos, sino que todos formamos el Santo Pueblo fiel de Dios. Olvidarnos de esto acarrea varios riesgos y deformaciones tanto en nuestra propia vivencia personal como comunitaria del ministerio que la Iglesia nos ha confiado. Somos, como bien lo señala el Concilio Vaticano II, el Pueblo de Dios, cuya identidad es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo (LG 9). El Santo Pueblo fiel de Dios está ungido con la gracia del Espíritu Santo, por tanto, a la hora de reflexionar, pensar, evaluar, discernir, debemos estar muy atentos a esta unción.
A su vez, debo sumar otro elemento que considero fruto de una mala vivencia de la eclesiología planteada por el Vaticano II. No podemos reflexionar el tema del laicado ignorando una de las deformaciones más fuertes que América Latina tiene que enfrentar —y a las que les pido una especial atención— el clericalismo. Esta actitud no sólo anula la personalidad de los cristianos, sino que tiene una tendencia a disminuir y desvalorizar la gracia bautismal que el Espíritu Santo puso en el corazón de nuestra gente. El clericalismo lleva a la funcionalización del laicado; tratándolo como “mandaderos”, coarta las distintas iniciativas, esfuerzos y hasta me animo a decir, osadías necesarias para poder llevar la Buena Nueva del Evangelio a todos los ámbitos del quehacer social y especialmente político. El clericalismo lejos de impulsar los distintos aportes, propuestas, poco a poco va apagando el fuego profético que la Iglesia toda está llamada a testimoniar en el corazón de sus pueblos. El clericalismo se olvida que la visibilidad y la sacramentalidad de la Iglesia pertenece a todo el Pueblo de Dios (cfr. LG 9-14) Y no solo a unos pocos elegidos e iluminados.
Hay un fenómeno muy interesante que se ha producido en nuestra América Latina y me animo a decir: creo que uno de los pocos espacios donde el Pueblo de Dios fue soberano de la influencia del clericalismo: me refiero a la pastoral popular. Ha sido de los pocos espacios donde el pueblo (incluyendo a sus pastores) y el Espíritu Santo se han podido encontrar sin el clericalismo que busca controlar y frenar la unción de Dios sobre los suyos. Sabemos que la pastoral popular como bien lo ha escrito Pablo VI en la exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, tiene ciertamente sus límites. Está expuesta frecuentemente a muchas deformaciones de la religión, pero prosigue, cuando está bien orientada, sobre todo mediante una pedagogía de evangelización, contiene muchos valores. Refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer. Hace capaz de generosidad y sacrificio hasta el heroísmo, cuando se trata de manifestar la fe. Comporta un hondo sentido de los atributos profundos de Dios: la paternidad, la providencia, la presencia amorosa y constante. Engendra actitudes interiores que raramente pueden observarse en el mismo grado en quienes no poseen esa religiosidad: paciencia, sentido de la cruz en la vida cotidiana, desapego, aceptación de los demás, devoción. Teniendo en cuenta esos aspectos, la llamamos gustosamente “piedad popular”, es decir, religión del pueblo, más bien que religiosidad… Bien orientada, esta religiosidad popular puede ser cada vez más, para nuestras masas populares, un verdadero encuentro con Dios en Jesucristo. (EN 48). El Papa Pablo VI usa una expresión que considero clave, la fe de nuestro pueblo, sus orientaciones, búsquedas, deseo, anhelos, cuando se logran escuchar y orientar nos terminan manifestando una genuina presencia del Espíritu. Confiemos en nuestro Pueblo, en su memoria y en su “olfato”, confiemos que el Espíritu Santo actúa en y con ellos, y que este Espíritu no es solo “propiedad” de la jerarquía eclesial.
He tomado este ejemplo de la pastoral popular como clave hermenéutica que nos puede ayudar a comprender mejor la acción que se genera cuando el Santo Pueblo fiel de Dios reza y actúa. Una acción que no queda ligada a la esfera íntima de la persona sino por el contrario se transforma en cultura; una cultura popular evangelizada contiene valores de fe y de solidaridad que pueden provocar el desarrollo de una sociedad más justa y creyente, y posee una sabiduría peculiar que hay que saber reconocer con una mirada agradecida (EG 68).
Entonces desde aquí podemos preguntarnos, ¿qué significa que los laicos estén trabajando en la vida pública?
Hoy en día muchas de nuestras ciudades se han convertidos en verdaderos lugares de supervivencia. Lugares donde la cultura del descarte parece haberse instalado y deja poco espacio para una aparente esperanza. Ahí encontramos a nuestros hermanos, inmersos en esas luchas, con sus familias, intentando no solo sobrevivir, sino que en medio de las contradicciones e injusticias, buscan al Señor y quieren testimoniarlo. ¿Qué significa para nosotros pastores que los laicos estén trabajando en la vida pública? Significa buscar la manera de poder alentar, acompañar y estimular todo los intentos, esfuerzos que ya hoy se hacen por mantener viva la esperanza y la fe en un mundo lleno de contradicciones especialmente para los más pobres, especialmente con los más pobres. Significa como pastores comprometernos en medio de nuestro pueblo y, con nuestro pueblo sostener la fe y su esperanza. Abriendo puertas, trabajando con ellos, soñando con ellos, reflexionando y especialmente rezando con ellos. Necesitamos reconocer la ciudad —y por lo tanto todos los espacios donde se desarrolla la vida de nuestra gente— desde una mirada contemplativa, una mirada de fe que descubra al Dios que habita en sus hogares, en sus calles, en sus plazas… Él vive entre los ciudadanos promoviendo la caridad, la fraternidad, el deseo del bien, de verdad, de justicia. Esa presencia no debe ser fabricada sino descubierta, develada. Dios no se oculta a aquellos que lo buscan con un corazón sincero (EG 71). No es nunca el pastor el que le dice al laico lo que tiene que hacer o decir, ellos lo saben tanto o mejor que nosotros. No es el pastor el que tiene que determinar lo que tienen que decir en los distintos ámbitos los fieles. Como pastores, unidos a nuestro pueblo, nos hace bien preguntamos cómo estamos estimulando y promoviendo la caridad y la fraternidad, el deseo del bien, de la verdad y la justicia. Cómo hacemos para que la corrupción no anide en nuestros corazones.
Muchas veces hemos caído en la tentación de pensar que el laico comprometido es aquel que trabaja en las obras de la Iglesia y/o en las cosas de la parroquia o de la diócesis y poco hemos reflexionado como acompañar a un bautizado en su vida pública y cotidiana; cómo él, en su quehacer cotidiano, con las responsabilidades que tiene se compromete como cristiano en la vida pública. Sin darnos cuenta, hemos generado una elite laical creyendo que son laicos comprometidos solo aquellos que trabajan en cosas “de los curas” y hemos olvidado, descuidado al creyente que muchas veces quema su esperanza en la lucha cotidiana por vivir la fe. Estas son las situaciones que el clericalismo no puede ver, ya que está muy preocupado por dominar espacios más que por generar procesos. Por eso, debemos reconocer que el laico por su propia realidad, por su propia identidad, por estar inmerso en el corazón de la vida social, pública y política, por estar en medio de nuevas formas culturales que se gestan continuamente tiene exigencias de nuevas formas de organización y de celebración de la fe. ¡Los ritmos actuales son tan distintos (no digo mejor o peor) a los que se vivían 30 años atrás! Esto requiere imaginar espacios de oración y de comunión con características novedosas, más atractivas y significativas —especialmente— para los habitantes urbanos. (EG 73) Es obvio, y hasta imposible, pensar que nosotros como pastores tendríamos que tener el monopolio de las soluciones para los múltiples desafíos que la vida contemporánea nos presenta. Al contrario, tenemos que estar al lado de nuestra gente, acompañándolos en sus búsquedas y estimulando esta imaginación capaz de responder a la problemática actual. Y esto discerniendo con nuestra gente y nunca por nuestra gente o sin nuestra gente. Como diría San Ignacio, “según los lugares, tiempos y personas”. Es decir, no uniformizando. No se pueden dar directivas generales para una organización del pueblo de Dios al interno de su vida pública. La inculturación es un proceso que los pastores estamos llamados a estimular alentado a la gente a vivir su fe en donde está y con quién está. La inculturación es aprender a descubrir cómo una determinada porción del pueblo de hoy, en el aquí y ahora de la historia, vive, celebra y anuncia su fe. Con la idiosincrasia particular y de acuerdo a los problemas que tiene que enfrentar, así como todos los motivos que tiene para celebrar. La inculturación es un trabajo de artesanos y no una fábrica de producción en serie de procesos que se dedicarían a “fabricar mundos o espacios cristianos”.
Dos memorias se nos pide cuidar en nuestro pueblo. La memoria de Jesucristo y la memoria de nuestros antepasados. La fe, la hemos recibido, ha sido un regalo que nos ha llegado en muchos casos de las manos de nuestras madres, de nuestras abuelas. Ellas han sido, la memoria viva de Jesucristo en el seno de nuestros hogares. Fue en el silencio de la vida familiar, donde la mayoría de nosotros aprendió a rezar, a amar, a vivir la fe. Fue al interno de una vida familiar, que después tomó forma de parroquia, colegio, comunidades que la fe fue llegando a nuestra vida y haciéndose carne. Ha sido también esa fe sencilla la que muchas veces nos ha acompañado en los distintos avatares del camino. Perder la memoria es desarraigarnos de dónde venimos y por lo tanto, nos sabremos tampoco a dónde vamos. Esto es clave, cuando desarraigamos a un laico de su fe, de la de sus orígenes; cuando lo desarraigamos del Santo Pueblo fiel de Dios, lo desarraigamos de su identidad bautismal y así le privamos la gracia del Espíritu Santo. Lo mismo nos pasa a nosotros, cuando nos desarraigamos como pastores de nuestro pueblo, nos perdemos.
Nuestro rol, nuestra alegría, la alegría del pastor está precisamente en ayudar y estimular, al igual que hicieron muchos antes que nosotros, sean las madres, las abuelas, los padres los verdaderos protagonistas de la historia. No por una concesión nuestra de buena voluntad, sino por propio derecho y estatuto. Los laicos son parte del Santo Pueblo fiel de Dios y por lo tanto, los protagonistas de la Iglesia y del mundo; a los que nosotros estamos llamados a servir y no de los cuales tenemos que servirnos.
En mi reciente viaje a la tierra de México tuve la oportunidad de estar a solas con la Madre, dejándome mirar por ella. En ese espacio de oración pude presentarle también mi corazón de hijo. En ese momento estuvieron también ustedes con sus comunidades. En ese momento de oración, le pedí a María que no dejara de sostener, como lo hizo con la primera comunidad, la fe de nuestro pueblo. Que la Virgen Santa interceda por ustedes, los cuide y acompañe siempre.
Vaticano, 19 de marzo de 2016
Francisco