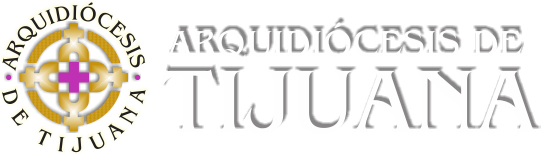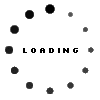La oración del Ángelus del Papa Francisco
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
La liturgia del día nos presenta las últimas palabras del discurso misionero del capítulo 10 del Evangelio de Mateo (cf. 10,37 a 42), con que Jesús instruye a los doce apóstoles, cuando por primera vez los envía en misión a las aldeas de Galilea y Judea. En esta parte final, Jesús subraya dos aspectos esenciales para la vida del discípulo misionero: el primero, que su vínculo con Jesús es más fuerte que cualquier otro vínculo; el segundo, que el misionero no se lleva a sí mismo, sino a Jesús, y a través de Él, el amor del Padre Celestial. Estos dos aspectos están unidos, porque cuanto más Jesús está en el centro del corazón y de la vida del discípulo, más este discípulo es “transparente” a su presencia. Van juntos, ambos.
«El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí…» (v. 37). El afecto de un padre, la ternura de una madre, la dulce amistad entre hermanos y hermanas, todo esto, aun siendo muy bueno y legítimo, no se puede anteponer a Cristo. No porque Él nos quiera sin corazón y privados de agradecimiento, al contrario, sino porque la condición del discípulo exige una relación prioritaria con el Maestro. Cualquier discípulo, sea un laico, una laica, un sacerdote, un obispo: la relación prioritaria. Tal vez la primera pregunta que debemos hacer a un cristiano es: “Pero, ¿tú te encuentras con Jesús? ¿Le rezas a Jesús? La relación. Casi se podría parafrasear el Libro del Génesis: Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a Jesucristo, y serán una sola carne. (cf. Gn 2,24).
Quien se deja atraer a este vínculo de amor y de vida con el Señor Jesús, se convierte en un representante suyo, un “embajador”, sobre todo con la forma de ser, de vivir. Hasta el punto que Jesús mismo, enviando a los discípulos en misión, les dice: “El que os recibe a vosotros, a mí me recibe y el que me recibe, recibe a aquel que me envió.” (Mt 10,40). Es necesario que la gente perciba que para aquel discípulo, Jesús es verdaderamente “el Señor”, es verdaderamente el centro de su vida, el todo de la vida. No importa si después, como toda persona humana, tiene sus limitaciones e incluso sus errores – siempre que tenga la humildad de reconocerlos -; lo importante es que no sea doble de corazón: esto es peligroso. “Yo soy cristiano, soy discípulo de Jesús, soy sacerdote, soy obispo, pero soy doble de corazón”. No, esto no funciona. No tiene que ser doble de corazón doble, sino de corazón simple, unido; que no tenga el pie en dos zapatos, sino que sea honrado consigo mismo y con los demás. La doblez no es cristiana. Por eso Jesús reza al Padre para que los discípulos no caigan en el espíritu del mundo. O estás con Jesús, con el Espíritu de Jesús, o estás con el espíritu del mundo.
Y aquí nuestra experiencia de sacerdotes nos enseña algo muy bello, muy importante: es precisamente esta acogida del santo pueblo fiel de Dios, es precisamente ese “vaso de agua fresca” (v 42), del cual habla el Señor en el Evangelio de hoy, dado con fe afectuosa, lo que te ayuda a ser un buen sacerdote. Hay una reciprocidad también en la misión: si tú dejas todo por Jesús, la gente reconoce en ti al Señor; pero al mismo tiempo te ayuda a convertirte cada día a Él, a renovarte y purificarte de los compromisos, y a superar las tentaciones. Cuanto más un sacerdote sea cercano al pueblo de Dios, más se sentirá cercano a Jesús, y cuanto más esté cercano a Jesús, tanto más se sentirá cercano al pueblo de Dios.
La Virgen María ha experimentado en primera persona lo que significa amar a Jesús separándose de sí misma, dando un nuevo significado a los lazos familiares, a partir de la fe en Él. Con su materna intercesión, nos ayude a ser misioneros libres y gozosos del Evangelio.