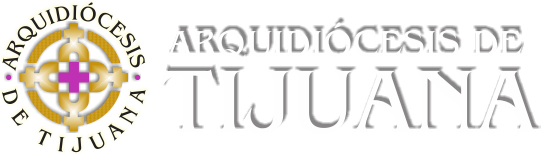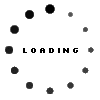La oración del ángelus del Papa Francisco
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
El discurso parabólico de Jesús, que agrupa siete parábolas en el capítulo décimo tercero del evangelio de Mateo concluye con las tres semejanzas de hoy: el tesoro escondido (v. 44), la perla preciosa (v. 45-46) y la red de pesca (v. 47-48). Me detengo en las primeras dos que subrayan la decisión de los protagonistas de vender cualquier cosa con tal de obtener lo que han descubierto. En el primer caso se trata de un campesino que casualmente se topa con un tesoro escondido en el campo donde está trabajando. No siendo el campo de su propiedad, debe comprarlo si quiere hacerse con el tesoro: así que decide arriesgar todos sus haberes para no perder esa ocasión excepcional. En el segundo caso encontramos a un mercader de perlas preciosas; él, como experto, ha descubierto una perla de gran valor. También decide apostar todo por aquella perla, hasta el punto de vender todas las otras.
Estas semejanzas ponen en evidencia dos características relativas a la posesión de Reino de Dios: la búsqueda y el sacrificio. El Reino de Dios se ofrece a todos – es un don, un regalo, una gracia- pero no está puesto a disposición en bandeja de plata, necesita dinamismo: se trata de buscar, caminar, trabajar. La actitud de la búsqueda es la condición esencial para encontrar; es necesario que el corazón arda del deseo de alcanzar el bien precioso, es decir, el Reino de Dios que se hace presente en la persona de Jesús. Es Él el tesoro escondido, es Él la perla de gran valor. Él es el descubrimiento fundamental, que puede dar un cambio decisivo a nuestra vida, llenándola de significado.
Ante el descubrimiento inesperado, tanto el campesino como el mercader se dan cuenta de que tienen delante una ocasión única que no deben dejarse escapar; por lo tanto, venden todo lo que poseen. La valoración del valor inestimable del tesoro, lleva a una decisión que implica también sacrificio, separaciones y renuncias. Cuando el tesoro y la perla se descubren, es decir, una vez que encontramos al Señor, no hay que dejar que este descubrimiento sea estéril, sino sacrificarle cualquier otra cosa. No se trata de despreciar el resto sino de subordinarlo a Jesús, poniéndole en el primer lugar. La gracia en primer lugar. El discípulo de Cristo no es alguien que se ha privado de algo esencial, es uno que ha encontrado mucho más: ha encontrado la alegría plena que sólo el Señor puede dar. Es la alegría evangélica de los enfermos curados, de los pecadores perdonados, del ladrón a quien se le abre la puerta del paraíso.
La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de aquellos que se encuentran con Jesús. Los que se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría (cfr. Evangelii Gaudium, n. 1). Hoy estamos exhortados a contemplar la alegría del campesino y del mercader de las parábolas. Es la alegría de cada uno de nosotros cuando descubrimos la cercanía y la presencia consoladora de Jesús en nuestra vida. Una presencia que transforma el corazón y nos abre a las necesidades y a la acogida de los hermanos, especialmente de aquellos más débiles.
Recemos, por intercesión de la Virgen María, para que cada uno de nosotros sepa dar testimonio, con las palabras y los gestos cotidianos, de la alegría de haber encontrado el tesoro del Reino de Dios, es decir, el amor que el Padre nos ha dado mediante Jesús.